TANGO AMARGO
Ricardo Luis Santos
Buenos Aires
Setiembre 2014
Estas líneas fueron escritas como homenaje a mi familia desaparecida y a todos aquellos que por su
credo, nacionalidad, pertenencia, etnia, sexualidad, condiciones físicas y mentales o por su oposición política a un régimen de terror fueron aniquilados y sus cenizas yacen en el campo de Osvientcim.
TANGO AMARGO
POEMA
Se escriben estas notas con cierta prevención emocional pues si bien el tema integrador de
las mismas es el tango, la razón y la necesidad de hacerlo ha sido sin duda el espanto.
El tango en tanto expresión musical y danza se puede interpretar como una forma de
poesía, la cual habitualmente es independiente y no está relacionada con las letras o
parlamentos de los mismos, muchas veces de naturaleza excesivamente melodramática y
no siempre representativa de las vivencias y emociones de los tiempos actuales; por el
contrario, las viejas melodías de los tangos que hoy bailamos no perdieron el encanto de
los tiempos pasados y nos remiten a ellos y a la memoria de nuestra infancia.
Este tango de siempre puede ser alegre, triste, nostálgico, irónico, sensual, pero nunca
doloroso o angustiante. La angustia y el espanto no residen en el tango, están en nosotros
y son llamados en ocasiones a existir. Tanto la danza como la poesía pueden asociarse con
la angustia, solo hay que estar dispuesto a permitir que la misma sea develada. Puede existir
ese develar del espanto en el tango? Hasta ahora pensaba que no, sin embargo
determinados acontecimientos o causalidades llevan al encuentro de la develación del
dolor y la angustia que no pensaba encontrar en el mismo.
La vieja milonga del barrio de Saavedra es todo lo opuesto a una vivencia emocionalmente
negativa o traumática. Cuando se llega a ella en una noche cálida de primavera, frente a la
plaza, sintiendo la brisa cargada de fragancias de los malvones y azahares, con la luz tenue
que proyecta el viejo club sobre la vereda, uno se siente transportado a tiempos pasados,
tiempos de barrio y de niñez. La música que llega hasta la entrada, amortecida, predispone
y anticipa el goce ya cercano. Milonga de viejos, aunque no todos lo sean, pero todos por
igual dispuestos a oficiar el ritual del baile que convoca recuerdos, nostalgias y devuelve
aquella juventud.
Los códigos son claros, cada tango que se baila es una emoción compartida, no se habla
durante la danza, solo se siente la música, se baila “al piso”, con poco adorno, el varón con
el abrazo conduce y percibe a su pareja en ese lenguaje que se expresa en el movimiento.
Diversos tangos, diferentes estilos de baile, diversas formas de vivir ese goce. Troilo, Canaro,
D’Arienzo, Pugliese. Cada uno tiene sus tangos preferidos, los baila, los disfruta y los climax
se suceden.
Hay momentos preciosos; hay tangos que tienen algo a lo que nadie puede sustraerse,
tangos que provocan una enorme tensión que necesita expresarse en el baile, tangos
mágicos que obligan a todos a bailar, uno de ellos es “Poema”.
“Poema” es un tango especial, con una cadencia lenta, nostálgica, que evoca tiempos
maravillosos, si el tango es poesía en movimiento éste es un ejemplo absoluto de ello. Este
tango es ternura; cuando se baila el abrazo pierde tensión y se vuelve caricia, el paso es
caminado, la pausa es frecuente. Hasta la letra, que nadie escucha, se percibe como un
arrullo que envuelve a la pareja. Es el tango que al bailar todos desean que fuese eterno.
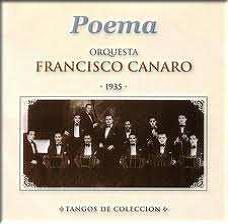
Con la orquesta de Francisco Canaro y cantado por Roberto Maida en 1935 la letra dice:
“Fue un ensueño de dulce amor, horas de dicha y de querer,
fue el poema de ayer, que yo soñé de dorado color,
vanas quimeras que el corazón no logrará descifrar jamás.
¡Nido tan fugaz, fue un sueño de amor, de adoración!”..
“Cuando las flores de tu rosal, vuelvan mas bellas a florecer,
recordarás mi querer y has de saber todo mi intenso mal…”
“De aquel poema embriagador, ya nada queda entre los dos.
Con mi triste adiós, sentirás la emoción de mi dolor!”
La música del tango “Poema” fue compuesta por Eduardo Bianco en el año 1935.
PLEGARIA
Eduardo Bianco nace en Rosario en 1892 y estudia violín con la esperanza de sus padres
puesta en la música clásica. Sin embargo, Bianco viene a Buenos Aires para buscar suerte
en alguna orquesta de tango, pero este proyecto no se concreta. Viaja entonces en 1924 a
Europa actuando en formaciones de tango ya existentes. Decide en poco tiempo formar su
propia orquesta junto con Juan Deambroggio (Bachicha), bandoneonista que actuaba hasta
ese momento en Marsella. La orquesta debuta exitosamente en 1925, inaugurando en París
el Cabaret Palermo en Pigalle; estaba integrada por Horacio Petorussi, Victor Lomuto, Juan
Pecci y diversos vocalistas, además de otros intérpretes no argentinos. Su éxito local queda
asegurado con ese estilo preferido por el público europeo; es la época de auge del cabaret
parisino y berlinés, y el tango argentino posee la mística, la sensualidad, la alegría y la
tristeza que representan a esa época especial de posguerra.
La orquesta realiza giras extensas que incluyen los países europeos, los Estados Unidos, el
norte de Africa, la Unión Soviética. Bianco se enorgullece de haber tocado para los más
importantes y destacados de entonces. Durante la gira de 5 meses por la URSS que realiza
la orquesta en 1935, Bianco es escuchado por el mismo Stalin, quien lo invita a cenar a su
datcha. Durante esta gira compone junto con Mario Malfi la letra y la música del tango
“Poema”.
En 1936, durante su gira musical por Alemania, Bianco demuestra públicamente su afinidad
con la ideología nacionalsocialista del Tercer Reich. Ya había dedicado su tango “Evocación”
a Benito Mussolini y lo haría nuevamente con el tango “Destino”. Cadícamo se ocupaba de
prevenir a los músicos recién llegados a Europa que se cuidaran de hablar delante de Bianco
porque decía que era informante de la Gestapo. Es posible que haya denunciado a músicos
disidentes o a izquierdistas alemanes.
A una de las actuaciones de la orquesta en Berlín asiste Goebbels con su mujer Magda,
quienes quedan maravillados con la interpretación de la orquesta de Bianco. Goebbels
propone una actuación de la orquesta para la plana mayor del gobierno, incluido el mismo
Führer; consideraban ellos entonces que a diferencia del jazz, música decadente y prohibida
por el nazismo, el tango carecía de influencias degeneradas negras y judías.
La actuación se concreta durante un asado al estilo argentino que organiza el embajador
Eduardo Labougle en la residencia de la embajada y al que concurre casi todo el gobierno
nacionalsocialista e incluyendo a Hitler. Los tres corderos cocinados al asador son hechos
con muy buena voluntad y reconocimiento ideológico por el bandoneonista Pecci. Ante su
requerimiento se le explica al Führer que el asado argentino no se cocina sobre el fuego,
sino con el calor de las brasas.
La actuación de la orquesta, y principalmente la interpretación del tango “Plegaria”, fue
extremadamente apreciada por Hitler, tanto que al final de la reunión le solicita al músico
la partitura para ser distribuida a las orquestas y bandas musicales de las unidades militares
de Alemania, cambiándole la letra original por otra germanizada. El tango “Plegaria” había
sido compuesto en 1929 por el mismo Bianco y dedicado entonces al derrocado Alfonso XIII
de España.
Poco antes del fin de la guerra Bianco sale de Alemania con cierta dificultad y regresa a la
Argentina. En Buenos Aires sufre el rechazo del medio musical local por sus antecedentes
ideológicos; debe competir también sin éxito con otras orquestas de gran porte y sufre la
falta de aceptación por parte del público argentino de un estilo europeo que no es
representativo.
Bianco muere en el Hospital Tornú en 1959 por complicaciones respiratorias de su asma
crónico.
El tango “Plegaria” adquirió el triste honor de ser el favorito de Hitler e interpretado en toda
ocasión tanto por las bandas del ejército alemán como por las orquestas de prisioneros de
los campos de concentración en los peores momentos del Holocausto.
Plegaria pronto iba a ser conocido como el “Tango de la Muerte”.

Plegaria – Osvaldo Fresedo – Ricardo Ruiz
TANGOUL MORTII
La relación del filósofo alemán Martin Heidegger con el nazismo fue siempre conocida. Su
adhesión y afiliación al partido nacional-socialista en 1933, su nombramiento como rector
de la Universidad de Friburgo por las autoridades nazis, los discursos de neto carácter
político pronunciados durante su permanencia en el rectorado, su afiliación al partido hasta
el fin de la guerra y la ausencia de una explicación o comentario sobre este tema hasta su
muerte no dejan dudas al respecto. Si esta relación fue un simple error político ocasionado
por necesidad u obligación para permitirle su permanencia y supervivencia en el
profesorado, como fue el caso de muchos profesores y profesionales alemanes, o bien si la
ideología nacional-socialista estaba entroncada en las bases de su pensamiento filosófico,
fue siempre tema de controversia y sus escritos solo lo mencionan tangencialmente.
En marzo de 2014 se publicaron en alemán los Cuadernos Negros del filósofo; varios
volúmenes de notas personales manuscritas escritos entre 1934 y 1945, y que había
ordenado su publicación en forma póstuma y como culminación de su vastísima obra. Peter
Trawny, Profesor de Filosofía de la Universidad de Wuppertal y Director del Instituto
Heidegger de esa Universidad, fue el encargado de compilar y editar los primeros 14 de los
33 cuadernos mencionados. Es interesante destacar el impacto y la sorpresa de Trawny al
tomar conocimiento de los comentarios profundamente antisemitas vertidos por Heidegger
en sus cuadernos, conceptos que según este autor son tan originarios como algunos de sus
pensamientos filosóficos, por lo que su proyección adquiere entonces una dimensión
temible y que Heidegger mantuvo siempre en secreto.
En una entrevista con la prensa alemana, traducida y publicada en Le Monde el 19 de
febrero de 2014, Trawny dice: “Nadie pudo sospechar el antisemitismo trasmutado en
filosofía; qué habría pensado de Martin Heidegger por ejemplo un Paul Celan si hubiera
leído los Cuadernos Negros”.
¿Quién es este Celan a quien Trawny da tal relevancia?
Paul Celan fue un poeta judío, nacido en Rumania, de habla alemana, sobreviviente de los
campos de concentración y considerado como uno de los mejores poetas en lengua
alemana de la segunda mitad del siglo XX.

En 1948 Paul Celan publica en alemán con el título en rumano el poema TANGOUL MORTII
(Tango de la Muerte), Todesfuge en alemán, incluido en el poemario Amapola y Memoria
(Mohn und Gedächtnis), que es el paradigma de la belleza y del espanto:
Leche negra del alba te bebemos de tarde
te bebemos al mediodía y en la mañana
te bebemos de noche
bebemos y bebemos
Cavamos una tumba en el aire
donde no estamos encogidos
Un hombre vive en la casa
juega con las serpientes
escribe cuando oscurece a Alemania
tu pelo de oro Margarete
escribe y sale de la casa
y brillan las estrellas y silba a sus perros
silba a sus judíos
y los manda a cavar una tumba en la tierra
y nos ordena ahora toquen para bailar
Leche negra del alba te bebemos de noche
te bebemos de mañana y al mediodía
te bebemos de tarde
bebemos y bebemos
Un hombre vive en la casa
y juega con las serpientes y escribe
y escribe cuando oscurece a Alemania
tu pelo de oro Margarete
tu pelo de ceniza Sulamith
cavamos una tumba en el aire
donde no estamos encogidos
grita
caven mas hondo canten unos toquen otros
y empuña el acero del cinto
lo blande
sus ojos son azules
hundan mas hondo las palas
toquen unos bailen otros
Leche negra del alba te bebemos de noche
te bebemos de mañana y al mediodía
te bebemos de tarde
bebemos y bebemos
Un hombre vive en la casa
tu pelo de oro Margarete
tu pelo de ceniza Sulamith
Un hombre juega con las serpientes
grita toquen más dulce la muerte
La muerte es un maestro de Alemania
y grita toquen más oscuro los violines
luego ascienden al aire
convertidos en humo
solo entonces tienen una tumba en las nubes
donde no están encogidos
Leche negra del alba te bebemos de noche
te bebemos al mediodía
la muerte es un maestro de Alemania
te bebemos en la tarde y de mañana
bebemos y bebemos
la muerte es un maestro de Alemania
sus ojos son azules
te alcanzan sus balas de plomo
te alcanzan sin fallar
un hombre vive en la casa
tu pelo de oro Margarete
lanza sus mastines contra nosotros
nos regala una tumba en el aire
juega con las serpientes y sueña
la muerte es un maestro de Alemania
tu pelo de oro Margarete
tu pelo de ceniza Sulamith
En Tangoul Mortii (Todesfuge), profundamente angustiante aun en su versión en español,
Celan describe, carente de toda forma metafórica como él mismo aclara, cómo fueron
obligados los judíos en los campos de exterminio a tocar música, incluso a bailar, mientras
cavaban sus tumbas o eran conducidos a la muerte. Este poema fue inspirado seguramente
en el tango “Plegaria”, de Eduardo Bianco, ejecutado por las orquestas de prisioneros
formadas en los mismos campos y que Celan tuvo oportunidad de escuchar durante su
confinamiento en el campo de concentración. Con este poema, estremecedor, expresado
como una forma de tango, el tango de la muerte, clásico actual de la literatura alemana, se
descubre otro tango, un tango que no conocía, un tango sin abrazo, un tango que evoca la
angustia y el dolor.
Paul Ancel o Anchel (Celan es un anagrama) nació en 1920 en Chernitvsi, entonces Rumania,
de familia judía de habla alemana. Viajó a Tours en 1938 a estudiar Medicina, al año volvió
a su tierra donde estudió Literatura y Lenguas Románicas. Con la ocupación en 1941 de
Chernitvsi por las tropas alemanas se crea un ghetto donde fueron agrupados los judíos de
la ciudad. En 1942 Celan y sus padres fueron deportados a campos de trabajo en Moldavia,
lugar donde mueren su padre y su madre. Paul Celan fue liberado en 1944, se trasladó a
Budapest y posteriormente a París. En 1948 obtuvo la ciudadanía francesa y trabajó como
profesor de alemán en la Escuela Normal Superior.
Su obra incluye mas de 800 poemas agrupados en diversos poemarios. Escribe en idioma
alemán, el idioma de sus verdugos, dirían algunos. El filósofo alemán Theodor Adorno había
dicho que luego de Auschwitz era imposible escribir poesía; Celan dice al respecto: “[…] algo
sobrevivió en medio de las ruinas, algo accesible y cercano: el lenguaje; sin embargo el
lenguaje mismo tuvo que abrirse paso a través de su propio desconcierto, salvar los espacios
donde quedó mudo de horror, cruzar por las mil tinieblas que mortifican el discurso. En este
idioma, en alemán, procuré escribir poesía. Solo por hablar, orientarme, inquirir, inspirar la
realidad. De este modo la poesía esta siempre en camino hacia la lengua adánica”. Y en otro
pasaje: “Sigo escribiendo en alemán, es lo único que me quedó después de tantas pérdidas.
Solo en la lengua materna uno puede decir su verdad”. En el poema “A un lado de las
tumbas” escribe Celan: “¿Me permites madre como ayer, ay, en casa, la discreta, dolorosa
rima alemana?”.
Paul Celan recibió en 1960 el Premio Büchner en Alemania. En 1970 se suicidó en París
arrojándose al Sena.
CHERNITVSI
Chernitvsi (Czernowitz) no fue solo la cuna de Celan, sino además de las poetisas Selma
Meerbaum-Eisinger y Rosa Aüslander. Ninguna de ellas tiene relación directa con el tango,
pero por las circunstancias de su vida, su legado de tragedia que nos llega en forma de
poesía, merecen un tango que no existe, uno grandioso, valiente, conmovedor, libertario,
que bailaríamos en su homenaje.
Pensar y expresar este pensar en el lenguaje, en la poesía y además en la música es una
constante y una necesidad imperiosa en variadas situaciones límite, ya que permite
preservar y rescatar la “humanitas” del “homo humanus” cuando ésta se encuentra barrida
por la barbarie. Chernitvsi es un ejemplo de ello.
Chernitvsi fue considerada uno de los centros culturales del este de Ucrania, es parte de la
Galitzia de nuestros abuelos; “pequeña Viena”, la llamaban. Con el fin del imperio austrohúngaro
en 1918 pasó a formar parte del reino de Rumania. Estaba habitada por rumanos,
ucranianos, judíos, polacos, gitanos, tártaros. Pese al intento de imponer el rumano en ese
crisol de etnias y lenguas diferentes, el alemán continuó siendo el idioma de las clases más
ilustradas.
En 1941 el dictador Antonescu, aliado alemán, ordena la creación de un ghetto para alojar
a 50.000 judíos; dos terceras partes de los mismos fueron enviados luego a campos de
trabajo en Transnitria.
Selma Meerbaum-Eisinger, prima de Celan, comienza a escribir poesía a los 15 años y
continúa haciéndolo en el ghetto hasta que es deportada a los 17 años al campo de
concentración de Michailowska, donde muere al año siguiente. Escribe 57 poemas
manuscritos que logra salvar entregándolos a un amigo; llevan el título “Estoy envuelta en
nostalgia” (Ich bin in Sehnsucht eingehült). Quedó escrito con letra apresurada en el borde
del manuscrito: “no he podido escribir hasta el final”.
El siguiente es uno de sus poemas donde expresa dolor, enojo, rebeldía, premonición. En
su lengua original se puede apreciar su música y su ritmo, aun sin conocimiento del idioma
alemán:



 TANGO EN VARSOVIA
TANGO EN VARSOVIA ORQUESTA EN EL GHETTO DE VARSOVIA
ORQUESTA EN EL GHETTO DE VARSOVIA ORQUESTA DE JANOWSKA
ORQUESTA DE JANOWSKA

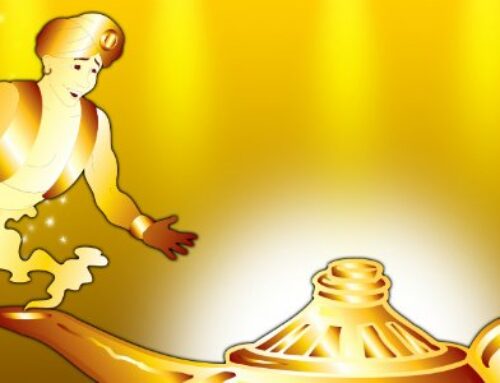
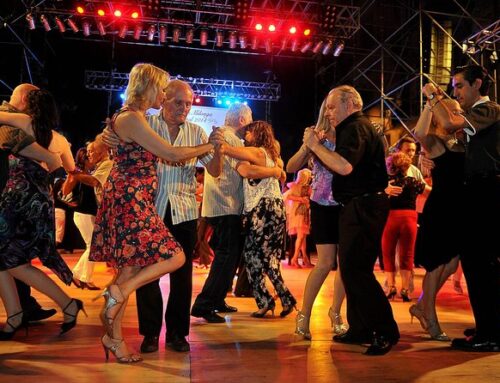
Deja tu comentario